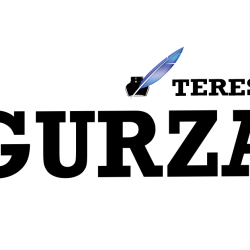Adiós Payán…
¿Por qué se llaman rusos?
Por lo que oí allá y leí en Wikipedia, el nombre viene de la palabra Rus y fue el emperador bizantino Constantino VII (905-959) el primero en referirse al lugar donde vivían las tribus eslavas, como “Rusia”.
Y como el sufijo “ia” se usa en latín y griego para nombres colectivos, Rusia sería “la tierra de los Rus”.
Hay varias versiones sobre el origen de la palabra Rus.
La más aceptada dice que deriva de Ruotsi, nombre que en finés se da actualmente a Suecia, territorio de los eslavos gobernados por vikingos.
Otra refiere al río Ros, afluente del Dniéper, afirmando que a los ucranianos se les llamaba “rosskie”, que con los años se convirtió en “russkie”; que es como en lengua rusa (russkie yassik) se dice ruso.
Hay otra versión que sostiene que los “roksolani” que vivieron en Crimea al inicio de la Era Cristiana, acortaron su nombre al mezclarse con los eslavos.
Y otra más sugiere, que procede del término romano “ross” que significa rojo; porque así los apodaron, debido a sus caras quemadas por el sol ‘ar-rusiya’.
Cualquiera que haya sido el origen, los rusos que conocí estaban orgullosos del nombre.
Y eran amables, alegres, generosos, cultos y les encantaba leer.
Aunque había una tienda enorme que vendía libros, no se encontraban ahí la Biblia, los del ucraniano Mijail Bulgakov y de muchísimos autores más, porque estaban prohibidos.
Algunos de ellos, podían comprarse en beriozkas (tiendas de pago en dólares para extranjeros) y eran regalo más codiciado que el papel higiénico; que los dos años que viví en Moscú escaseaba tanto, que cuando aparecía se compraban varios rollos que se amarraban con cordeles para formar collares y poder transportarlos.
Como no había fotocopiadoras públicas y en las oficinas gubernamentales solo los altos jefes, (bolshoi chelavieq) podían usarlas, los libros más ansiados eran copiados a mano (samizdat) para difundirlos; lo que era ilegal y penado.
Los permitidos, tenían estampado el sello gosizdat (publicado por el Estado).
Además de comprar libros censurados, los extranjeros hacíamos cosas que causaban sorpresa y a veces horror porque los rusos son muy supersticiosos.
Y si estaban cerca, se quitaban para evitar les fuera a caer la mala suerte; escupían por encima del hombro izquierdo o buscaban con frenesí donde tocar madera, por miedo a pasar el resto de la vida sufriendo.
A las creencias de no caminar bajo escaleras o romper espejos, añadían no regalar ramos de flores con tallos pares, no coser un botón o dobladillo con la ropa a remendar puesta, tocar con el pie derecho la acera a la que se llegó, al cruzar la calle.
No saludar o despedirse, bajo el dintel de las puertas; ni dar abrazos de Año Nuevo antes del primero de enero.
Si se iba a viajar en avión, había que sentarse en la maleta y meditar 5 minutos antes de salir de casa y al llegar al destino avisar, para que algún familiar estrellara contra el piso la última copa o vaso utilizada.
Y cuidadito, conque a alguna mujer se le viera el fondo saliendo del vestido, porque hasta bajando con prisa las escaleras del Metro se la alcanzaba para advertirle la falta.
Conocidos y extraños, estaban al pendiente de que no se hiciera lo mal visto o traía mala fortuna; eran metiches, pero no muy buenos para aceptar sus situaciones o defectos.
Trabajé dos años en la sección española de radio Moscú, que trasmitía por onda corta a los países de ese idioma, escribiendo y leyendo un artículo semanal por el que me pagarían 100 rublos “si les gustaba a los jefes”.
Pero nunca pude cobrar los 100 completos y recibí apenas 4, cuando conté que a casi todas las personas que veía en el Metro, algunas de cuyas estaciones son verdaderos palacios subterráneos, les brillaban las bocas al sonreír; porque las caries se tapaban con acero.
Y la verdad con buenos resultados, porque me curaron así dos muelas hace 30 años y hasta la fecha las tengo perfectas y son el asombro de dentistas mexicanos.
Lo conté en ese artículo porque además de reflejar parte de la vida soviética, las bocas brillantes me recordaban a mi nana Natalia; que tenía una dentadura preciosa por blanca y parejita y echó a perder cuando un dentista abusón le colocó en los dientes frontales incrustaciones de oro en forma de corazón, que le parecían soñadas.
Y solo sirvieron para que quedara con la cara morada y sangrante, cuando un nevero 25 años menor del que estaba enamorada, la jaló de las trenzas y se los rompió con una piedra para quedarse con el oro.
Escribía también artículos para Radio Moscú, Volodia Teitelbon, exsecretario general del Partido Comunista de Chile.
Exilado en Moscú tras el golpe militar pinochetista, vivía con su esposa en condiciones muy modestas en un departamentito que le prestaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS.
Me daba tristeza ver que un reconocido escritor comunista, al que antes se recibía con gran pompa por ser dirigente, hubiera perdido su estatus de un tirón.
Porque en esa sociedad “socialista” que predicaba la igualdad y se decía sin clases, las diferencias solían ser extremas y hospedaje y alimentación eran, igual que en el capitalismo, según la riqueza o categoría que se tuviera.
Entre las varias veces que advertí esa desigualdad entre camaradas, recuerdo ahora que estando yo en Berlín cuando Erich Honecker era presidente de la República Democrática Alemana (1976- 1989) llegaron a Berlín decenas de delegaciones “hermanas” invitadas a un congreso.
Y que a dos ancianas argentinas sin puestos partidistas relevantes y emocionadas hasta el llanto por haber hecho realidad su sueño de llegar a un país socialista, las refundieron en una habitación no más grande que un clóset y con un mueble del que debían jalar la cama todas las noches.
Situación que contrastaba groseramente, con los departamentos de 5 habitaciones con otros tantos baños y diarias bandejas con fruta, chocolates, coñac y champaña, destinadas a los jefes de las delegaciones; aunque se tratara de una sola persona.
Por eso me alegré, cuando de uno de esos elegantes alojamientos salió a la media noche uno de esos jefes, gritando que paredes y camas negreaban de chinches.
Autor
Otros artículos del mismo autor
OPINIÓN17 abril, 2024ENTRE BESOS Y SABÁTICOS
OPINIÓN9 abril, 2024LUCHA DE SOBERANÍAS
OPINIÓN27 marzo, 2024LOS MÁS FELICES
OPINIÓN20 marzo, 2024MUJERES (II DE II)